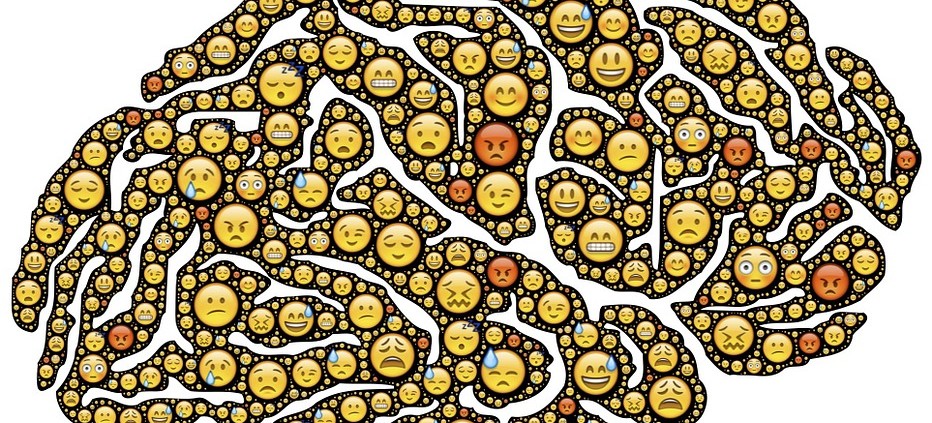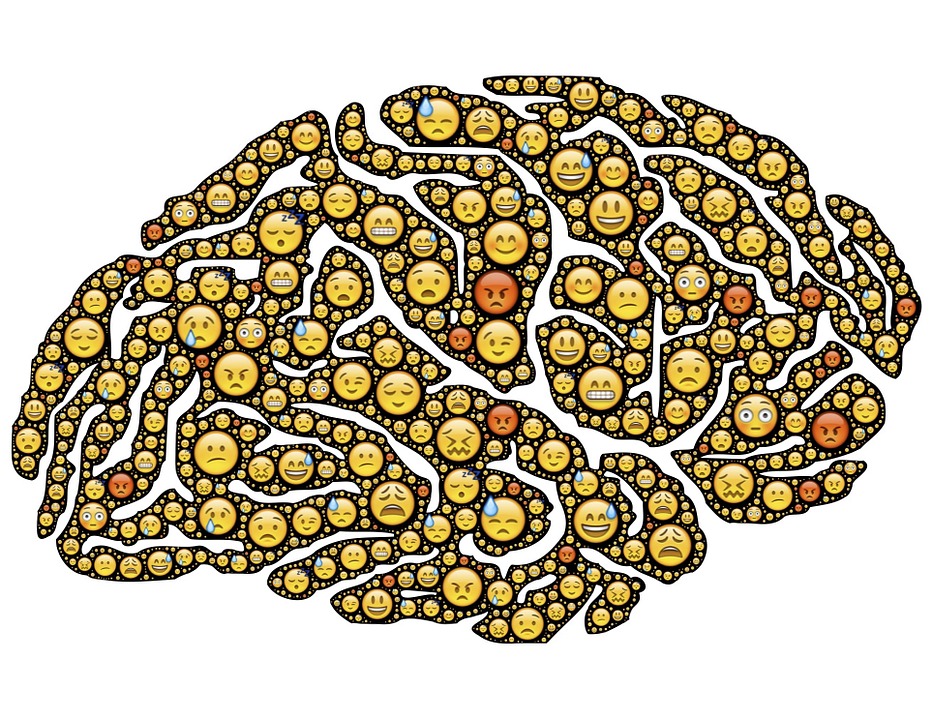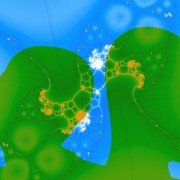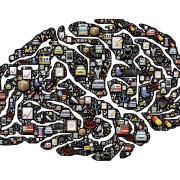CEREBRO E INTESTINO: Aspectos psicológicos en los trastornos funcionales digestivos (Parte II)
María Pérez Esteban/ Mayo 2016
El siguiente artículo habla de los aspectos psicológicos en los trastornos funcionales digestivos. La manera de enfocar nuestra vida, la conducta, los pensamientos y emociones repercute en nuestra salud, especialmente en lo considerado para muchos nuestro “segundo cerebro”. Hay una estrecha relación entre nuestro aparato digestivo y nuestra mente, que va desde la parte fisiológica con el nervio vago como hilo conductor entre nuestro cerebro y nuestro intestino hasta el asombroso parecido estructural entre un proceso y otro. Es necesaria una colaboración entre los profesionales de la medicina y de la psicología con el objetivo de ayudar a los pacientes en la mejoría y/o curación de estas patologías. Lo que no podemos ignorar por más tiempo es que no solo somos un conjunto de órganos con una fisiología particular; somos seres racionales y sobre todo somos seres emocionales, todo se relaciona y se influye. Es necesario por tanto atender otros aspectos de la vida del paciente para llevar a cabo los tratamientos más adecuados para que tengan una vida más sana y plena.
Palabras clave: Cerebro, Intestino, nervio vago, digestión, expulsión, hambre emocional, emociones básicas, niveles de intervención, áreas vitales, dietas, intolerancias alimentarias, colaboración profesional.
SEGUNDO CEREBRO Y LAS EMOCIONES
PARTE 2
Hace un par de años en un popular programa televisivo sobre encuentros familiares o de personas que habían estado separadas durante años por diversas circunstancias, al conocido portero Iker Casillas se le vendaron los ojos y se le sometió a la prueba de comer tres tipos de rosquillas, el reto era averiguar cuales eran de su abuela y cuales no. Esta prueba venía porque Iker afirmaba que las rosquillas de su abuela eran las mejores que había comido. Superó la prueba, es decir, averiguó cuales eran de su abuela y cuales no. ¿Es posible que un alimento compuesto de: harina, huevo, levadura, aceite, azúcar y esencia de limón, la abuela de Iker los mezcle de tal manera, para dejar una huella imborrable en su cerebro o hay más factores que la mera composición de nutrientes?
Nos encontramos en el intestino con alrededor de 100 millones de neuronas, más que las que contiene la médula espinal. Esta multitud de neuronas en el sistema nervioso entérico nos permite sentir el mundo interior de nuestro intestino y su contenido. Gran parte de este arsenal neuronal se pone de manifiesto en la elaborada rutina diaria de la digestión; descomponer los alimentos, absorber nutrientes y expulsar los desechos requiere de procesos químicos, mecánicos y rítmicas contracciones musculares que mueven todo hasta el final. Por lo tanto, equipado con sus propios reflejos y sentidos, el segundo cerebro puede controlar el comportamiento de los intestinos independientemente del cerebro, explica Michael Gershon jefe del departamento de Anatomía y Biología celular en el Centro Médico de la universidad de Columbia en Nueva York, experto en el naciente campo de la neurogastroenterología y autor del libro The Second Brain ( HarperCollins, 1998). Gershon dice “The brain in the head doesn’t need to get its hands dirty with the messy business of digestion, which is delegated to the brain in the gut,” (nuestro cerebro no necesita ensuciarse las manos con el embrollado asunto de la digestión, el cual es delegado al cerebro del intestino.)
Desde el intestino además se produce al 95% de la actividad de la serotonina, sustancia que trabaja como neurotransmisor en la inhibición de: la ira, la agresión, la temperatura corporal, el humor, el sueño, el vómito y el apetito, y es responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo (sus distintos niveles en nuestro organismo están relacionados con la depresión).
Aquí se produce también más del 50% de la actividad de la dopamina: neurotransmisor que entre sus funciones regula los niveles de placer en nuestro cerebro. Su secreción se da durante situaciones agradables y nos estimula a buscar aquella actividad u ocupación agradable. Esto significa que la comida, el sexo, y varias drogas, son también estimulantes de la secreción de la dopamina en el cerebro en determinadas áreas tales como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal.
Con esta implicación del sistema opiáceo durante la ingesta los alimentos que componen un atracón, lo que llamamos el “Hambre emocional”, pueden tener un efecto psicoactivo de la serotonina y de la dopamina, de manera que comer puede generar una adicción o conducta patológica: el acto de comer en sí mismo es un ansiolítico natural. En este contexto hablamos especialmente de los Carbohidratos simples refinados (bollería industrial, patatas fritas…etc ), nadie cura la ansiedad metiéndose un atracón de acelgas hervidas; esto es meterme más en el campo de los Trastornos de la Conducta Alimentaria pero que también desencadenan trastornos digestivos y están relacionados con la parte emocional en el acto de comer. Se dan una serie de factores que pueden predisponer a una relación con la comida adictiva o patológica como baja autoestima, necesidad de gratificación inmediata y de relaciones nuevas, baja tolerancia a la frustración, descontrol de impulsos, agresividad, dificultades para afrontar conflictos, tendencia a la evitación de situaciones críticas, incapacidad para pedir ayuda o dificultades de adaptación a la vida cotidiana (responsabilidades familiares, laborales) y/o rellenar vacíos existenciales comiendo.
No es por ello sorprendente que hay muchos trastornos como la ansiedad, la depresión o el autismo que tienen manifestaciones intestinales específicas, y a la inversa, nos encontramos con determinados trastornos intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en las cuales se presenta con mayor frecuencia en la población trastornos psicológicos como la alexitimia, perfeccionismo, elevado neuroticismo, ansiedad y depresión.
Emeran Mayer. Profesor de Psiquiatría, Fisiología y Ciencias del comportamiento en la David Geffen School of Medicine at the University of California, Los Angeles (U.C.L.A.) dice que: Gran parte de nuestras emociones están probablemente influenciadas por los nervios de nuestros intestinos. El sistema es demasiado complicado para haberse desarrollado simplemente para asegurarse de que “las cosas” se muevan al colon.
Esta afirmación me lleva inevitablemente a hablar de las emociones. Les recuerdo a los lectores que aunque tengo formaciones en diferentes campos y escuelas psicológicas, y las que tendré puesto que me considero la “estudiante eterna”, mi escuela de base a la hora de trabajar en terapia es la psicoterapia humanista integrativa, donde uno de los principales objetivos es el trabajo profundo de las emociones.
Todas son importantes y todas juegan un papel crucial a lo largo de nuestras vidas, sin olvidar que tienen un componente puramente biológico y adaptativo. El origen de los mecanismos emocionales es, filogenéticamente, muy antiguo. Los seres vivos necesitamos continuamente tomar decisiones para reaccionar de manera adecuada a un entorno que cambia constantemente. En el caso del hombre, al tener una corteza prefrontal muy desarrollada, la situación se vuelve mas compleja, porque nuestra gran capacidad cognitiva con respecto al resto de las especies crea una situación donde las emociones no son las únicas protagonistas en la toma de decisiones, pero siempre están y aparecen. Esto es lo que nos interesa aquí; las consecuencias negativas de no gestionarlas adecuadamente, cómo repercuten en nuestra salud cuando no las tenemos en cuenta o si la emoción que mostramos no corresponde a la que en realidad tenemos, lo que en psicología llamamos los rackets ; por ejemplo culturalmente a los hombres se les ha educado para sacar rabia y bloquear la tristeza, a veces aunque estén experimentando tristeza dan un puñetazo sobre la mesa porque socialmente para ellos es lo más aceptado. En las mujeres al revés, hemos sido educadas para sacar tristeza y bloquear la rabia, en ocasiones las mujeres lloramos aunque en realidad estamos con mucha rabia y lo que necesitamos es dar una patada, “pareces un marimacho” o “los hombres no lloran” son ejemplos de los mensajes que desde niños van formando el “padre crítico” dentro de nosotros a nivel inconsciente y configuran en adultos determinados comportamientos no sanos, pero que nos sirven para adaptarnos mejor a nuestro entorno.
Esa “energía producida por la emoción” tiene que salir de una manera adecuada porque sino la acumularemos en alguna parte enquistándola, o sacándola en otra situación totalmente inadecuada, o por último a través del cuerpo; las conocidas enfermedades de origen psicosomático, pero desaparecer no va a desparecer.
Lo que no podemos ignorar por más tiempo, es que somos seres emocionales, no solo cognitivos. Las emociones surgen y van a surgir toda la vida porque nuestros cerebros se encuentran preparados para reaccionar siempre con una respuesta emocional ante la presencia de los estímulos ambientales y/o de nuestros propios pensamientos.
Recordaremos brevemente cual es la misión biológica de nuestras emociones básicas:
MIEDO: nos alerta de una situación de peligro, ante el miedo hay tres formas de actuar: enfrentamiento, huida, y pasividad o frozen (congelamiento), las tres son importantes, la clave es elegir la adecuada según las circunstancias. Lo inadecuado por ejemplo sería actuar siempre con la misma respuesta, esto lo menciono porque de aquí surgen patologías cuando la persona ante el miedo siempre actúa de la misma manera: huyendo, enfrentándose o quedándose parada.
RABIA: aparece en una situación ambiental que percibimos como amenazante y en la cual hemos descartado la huida o la pasividad y nos preparamos por lo tanto para el enfrentamiento físico del ataque. Hay que tener mucho cuidado si ante una situación conflictiva no encontramos una solución a corto plazo, ya que esta emoción puede hacerse crónica y agravarse transformándose en rencor, cuyas consecuencias son muy negativas para nuestra salud física y mental. La rabia es legítima y necesaria, lo que hay que aprender es a sacarla de una manera sana de modo que no nos hagamos daño a nosotros ni a los demás.
ASCO: nos sirve para evitar riesgos al entrar en contacto con sustancias potencialmente dañinas para la salud. Esta emoción es especialmente importante con los alimentos que ingerimos, nos alerta de aquellos que pueden estar en mal estado, también nos alerta al contacto corporal con todo tipo de materiales que nos resultan repugnantes y pueden entrañar un riesgo de contagio o de suciedad. La tendencia innata es mantenernos limpios y alejados de los materiales sospechosos.
ALEGRÍA: nos impulsa a explorar el entorno para encontrar fuentes de estimulación. Forma parte de nuestro sistema de búsqueda y logro, tiene que ver con la regulación de endorfinas, serotonina, oxitocina; activa nuestro sistema de apego para: la búsqueda de parejas sexuales, crear lazos afectivos, búsqueda de satisfacción en el ambiente.
TRISTEZA: comparándonos en la naturaleza al resto de los seres al nacer somos extraordinariamente inmaduros y si nadie se ocupa de alimentarnos y de protegernos, perecemos sin remedio. Esto me lleva a mencionar la teoría del apego de John Bowlby (1969), uno de los descubrimientos más importantes de la psicología, todos nacemos con un sistema de apego que indica que estamos programados para buscar el cariño y la relación con el otro durante toda nuestra vida. El recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Desde que nacemos necesitamos al otro para sobrevivir. Esta emoción regula y advierte de los estados de esta carencia o cuando nuestro sistema de apego esta activado por algo.
Ahora que tenemos el sentido biológico, aquí y ahora ¿cómo gestionamos nuestras emociones? Hemos pasado de recolectar, cultivar, cazar, estar en contacto con la naturaleza a pasar en muchos contextos laborales 16 horas sentados, y nuestro cuerpo no fue diseñado genéticamente para esta vida. Nuestro cuerpo tiene una potencia muy grande y se mueven muchas cosas en nuestro interior no solo comida.